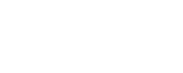Javier Toscano.
Es sabido que dentro de los museos de arte hay al menos dos bandos: aquellos que controlan los regimenes del gusto y del saber con los que el museo opera, y aquellos que son los beneficiarios de las estrategias y decisiones que ese régimen conlleva. Ese es, en pocas palabras, el círculo de legitimación discursivo. El problema es cuando este círculo –aparentemente necesario—se vuelve además cínico y atroz, y los beneficiados terminan siendo los mismo que dispusieron las condiciones de su control y administración. Veamos esto con calma.
En términos del presupuesto que se destina para los proyectos que el museo genera, la justificación de su ejercicio termina siendo una entidad ambigua y esquiva: el público asistente. Un proyecto es bueno si tiene una buena reacción del público, y malo si no. Es decir, si los beneficiarios potenciales existen (aparecen) y se expresan, el proyecto se justifica; si no, el beneficio se esfuma. Es cierto, esta es la mentalidad de un contador que cuenta asistentes, y no la de un verdadero comisario o cuidador-curador del régimen. El cuidador del régimen sabe que ha hecho un excelente trabajo aunque no haya público, y que el discurso que ha propuesto es de todos modos asible sólo para pocos. Los beneficiados –según este arranque de lucidez— son contados siempre, pero importantes. Ahora bien, en estas disputas se entretienen los contadores y los cuidadores del régimen que no ven que hay algo que se les escapa. Hay un matiz que no ven, porque no importa verlo para la correcta operación del museo bajo el régimen en que éste opera. Y este matiz se integra cuando consideramos la otra cara de la moneda de aquellos que se piensan como los beneficiarios.
El sistema de posibilitadores (es decir, de los controladores del regimen del gusto y del saber) y los beneficiados no alcanza para pensar que los que no se benefician en realidad son excluidos. Es decir, los individuos que no se convierten en “público” porque no atraviesan las puertas del museo son en realidad un “no-público” al que el programa del museo ha expulsado, son individuos o grupos a los que el discurso dominante de ese museo en realidad ha rechazado. Este no-público es importante para el contador para determinar que una exposición falló, pero no en sí mismo. Para el cuidador-curador, el no-público nunca importó de todos modos.
El no-público sin embargo es más importante de lo que se piensa. En él se cifra no sólo el fracaso de un discurso de curador-cuidador, sino la posibilidad de que los controladores de un museo no distribuyan los beneficios para sí, como un botín que atesorar ante el silencio de estos excluidos. Y es que el no-público no importa mientras no se expresa, mientras le da la razón con su mutismo al curador-cuidador para el que su existencia es irrelevante. Pero cuando el no-público habla, entonces los discursos escuchan; cuando el no-público se lamenta, el cientificismo retórico del régimen del gusto y del saber se pone a temblar. El no-público es en realidad un durmiente al que los museos no buscan despertar, porque en su despertar el régimen sucumbe.
Hablo de esto del no-público para pensar el Jardín de Academus. Este proyecto no pudo ser –en su integración significativo de los excluidos, de los anormales—sino una pequeña pesadilla para los cuidadores del régimen y –ante la demanda de un presupuesto digno que respaldara trabajos con un gran número de grupos y comunidades—también para los contadores. No pude asistir a los eventos en vivo, pero seguía de cerca su información y los dislates generados en ese museo abierto por y para las élites del siglo anterior que es el MUAC. Estoy seguro –en estos días lo comprobaré—que el proyecto tuvo aciertos y errores, pero sobre todo creo que puso en evidencia la inutilidad de una estructura que en realidad no quiere mover ni ser movida (excepto por el juego usual de poner en cartelera algunos nombres estelares, de todos conocidos). La integración de los que siempre quedan fuera ocasionó un cortocircuito en el aparato de significación, en el centro de la discursividad que no sabe cómo explicar que el arte puede significar para todos, que puede dar sentido y aludir a los afectos de los que siempre quedan fuera. Quise participar en este evento que veo como la única vocación posible de un museo futurista (imagino –sueño de opio—un programa de museo para el no-público), y vengo aquí, a disfrutar el encuentro, a ver de qué maneras y de una vez por todas nos adentramos en pensar esa entidad un tanto extraña que es el no-público, a cuyo silencio los cuidadores del régimen le deben la tranquilidad de sus noches y la continuidad de sus contratos.